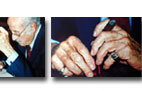|
|
Acuden a mi memoria diversos personajes que sería
prolijo mencionar, pero considero que ya es tiempo de hacer referencia a mi
padre y a mi madre.
Mi padre se casó
en segundas nupcias con ella, a quien le "llevaba", como se dice
vulgarmente, veintidós o veintitrés años de edad. Al contraer matrimonio él tenía
cincuenta y dos años.
Fue oriundo de
la ciudad de México, de ascendencia española. Era alto de estatura, de tez
muy blanca, ojos cafés claros y caminaba siempre muy erguido. Su carácter se
caracterizaba por su afabilidad que de ordinario traducía en generosidad. Era
enérgico y comprensivo. Jamás abrigaba en su alma ningún rencor. En varios
aspectos su temperamento contrastaba con el de mi madre, que era fuerte y
muchas veces intransigente. Fue en su época un prominente abogado. En el Foro
gozaba de gran prestigio, habiendo sido muchos años, desde 1913 a 1932, en
que falleció, maestro de Derecho Administrativo en la Escuela Libre
de Derecho. Guardo como reliquia el original mecanografiado, con correcciones
por él manuscritas, de un libro que pensaba editar sobre tan importante
disciplina jurídica. Casi lo terminó, pero desgraciadamente su inesperado
fallecimiento se lo impidió.
Dicho original
me lo obsequió, varios años después, el licenciado Luis G. Saloma, quien fue
uno de los más estimados discípulos de mi padre, habiendo sido
"pasante" en su despacho desde que éste se ubicaba en la casa 35 de
las calles de Capuchinas, hoy Venustiano Carranza, de esta capital,
actualmente tan contaminada.
A las veladas de
la Escuela Libre
de Derecho mi padre me llevaba con frecuencia, por lo que desde entonces
comencé a tener contacto con el ámbito jurídico, aunque no entendiera yo nada
de lo que en ellas se trataba. Pude conocer desde que contaba ocho, diez o
doce años de edad a insignes juristas de los años veintes y cuya obra docente
y profesional seguimos todos recordando con respeto. Entre ellos figuraron
don Emilio Rabasa, don Miguel y don Pablo Macedo, quien fue Director de la Escuela Nacional
de Jurisprudencia cuando se inauguró, por el Presidente Porfirio Díaz, su
venerable edificio de San Ildefonso el 15 de marzo de 1908. Además de dichos
jurisconsultos de altos vuelos, también tuve oportunidad de conocer, aunque
evidentemente no de tratar, a don Rafael Martínez Carrillo, a don Carlos
Vargas Galeana y a otros muchos cuyos nombres harían casi interminable esta
relación.
Mi padre me
presentaba como el mayor de sus hijos de su segundo matrimonio y yo, con la
natural pena de mi niñez rayana en adolescencia, los saludaba con todo
respeto y correspondía con el saludo a las caricias que algunos de ellos
solían prodigarme. Era un abogado culto, sabía hablar casi perfectamente,
además de nuestro bello idioma el español, el francés y el inglés. Fue
sobrino de don Alfredo Chavero, eminente hombre público de fines del siglo pasado
y quien, como se sabe, fue uno de los oradores en el sepelio de don Benito
Juárez en el Panteón de San Fernando de la ciudad de México efectuado en el
mes de julio de 1872. Su principal trabajo intelectual se tradujo en la
formidable colaboración que prestó para la confección de la grandiosa obra
"México al Través de los Siglos". A su pluma se debe
primordialmente el profundo estudio histórico y arqueológico que aparece
publicado en el Tomo I de la misma. Desde luego, no lo conocí personalmente
pero sí a través de su actuación como político y hombre de cultura, pues en
el libro ya mencionado me he inspirado muchas veces cuando en mis modestas
producciones jurídicas abordo los temas que él trató y desarrolló
magistralmente. Fue don Alfredo hermano de mi abuela paterna, doña Emilia
Chavero, a quien tampoco tuve la oportunidad de conocer, por la sencilla
razón de que cuando falleció, todavía estaba yo en el espíritu del Señor. Mi
padre me platicaba mucho de su tío y de mi abuela, quien casó con mi abuelo paterno,
evidentemente, que fue don Ignacio Burgoa Lagos.
Mi abuelo
Paterno don Ignacio Burgoa Lagos
Era mi abuelo
paterno un niño cuando ingresó como alumno en 1846 o 47 al Heroico Colegio
Militar. Esta institución, baluarte del heroísmo y de la dignidad nacionales,
se creó el 11 de octubre de 1823 y en un principio se estableció en la
fortaleza de Perote, Estado de Veracruz, habiéndose instalado posteriormente,
en 1828, en el antiguo convento de betlemitas, situado en lo que hoy es la
esquina formada por las calles de Tacuba y Filomeno Mata. En su carácter de
aprendiz castrense, mi abuelo defendió su Colegio, que desde 1833 estaba
instalado en el Castillo de Chapultepec, contra los ataques de las tropas
norteamericanas, en unión de otros alumnos, compañeros suyos, figurando entre
ellos nada menos que don Miguel Miramón, quien después actuó destacadamente
en la historia de México al lado de los conservadores y bajo las órdenes de
Maximiliano. El nombre de mi abuelo se encuentra lapidariamente inscrito en el
antiguo monumento, que inauguró, en las postrimería de su gobierno, don
Porfirio Díaz, dentro de la lista de "alumnos prisioneros". Mi
padre me contaba lo que, a su vez, el suyo le narró de dicha gesta histórica,
y me relató que a los norteamericanos o "gringos" les sorprendió
que un puñado de niños hubiese defendido el Castillo de Chapultepec y que, en
atención a su corta edad, los tuvieron que enviar a sus casas con sus padres
en calidad de "detenidos". Mi abuelo, como cadete, estuvo a las
órdenes de los jóvenes que se conocen como "Niños Héroes", tales
como Agustín Melgar, Juan Escutia, Fernando Montes de Oca y Juan de la Barrera,
quienes ya habían adquirido el rango de oficiales. En las conmemoraciones de
la defensa del Castillo de Chapultepec sólo se recuerdan sus nombres,
omitiéndose injustamente la referencia a todos los alumnos que, como mi
abuelo paterno, también pueden ser considerados con esa alta categoría
patriótica, misma que se agiganta "mientras más aumenta la
corrupción", según certera expresión del maestro José Vasconcelos.
Don Ignacio
Burgoa Lagos, después de separarse de su incipiente carrera militar, estudió
Derecho y recibió la patente o el oficio de Notario Público, profesión que
ejerció hasta su muerte acaecida con cierta prematuridad en la última década
del siglo pasado. Por ende, no lo conocí personalmente, pero sí al través de
los relatos que de él
me hacía mi padre.
Conservo de mi abuelo una obra suya, monográfica, aparecida en el año de
1871, cuando contaba cerca de cuarenta años de edad, y que es un alegato en
contra de un proyecto de ley para el ejercicio de la profesión de escribano
público, como entonces se denominaba al notario. En dicha pequeña obra, mi
abuelo formula diversos argumentos de inconstitucionalidad de tal proyecto,
lo que para mí es indicativo de que heredé, al través de sus genes, la
tendencia de impugnar todo acto o ley contrarios a la Constitución. Ignoro
si mi abuelo haya obtenido éxito en sus impugnaciones, lo que, por lo demás,
es irrelevante, ya que lo más importante es luchar por un ideal o un
principio sin esperar el triunfo ni temer la derrota. No obstante la
diferencia de edad, mi abuelo paterno llegó a ser consejero del Presidente de
la República
don Benito Juárez. Conservo en la Sala de
Juntas de mi santuario o biblioteca-estudio la carta autógrafa que le dirigió
el Benemérito y cuyo texto es el siguiente:
"Méjico-
Mayo- 18 de 1868.
Sr. D. Ignacio Burgoa
Presente
Estimado amigo:
He recibido la apreciable de U. Fecha 16 del que cursa y quedo enterado delas
indicaciones de U. que tendré presentes para dictar las medidasconvenientes.
Soy de U. affmo amigo y
at S. S. Q. B. S. M.
Benito Juárez"
De mi árbol genealógico paterno sólo he llegado a una de sus raíces sin
haber podido investigar otras de mayor profundidad. Así, conservo documentos
fehacientes, entre ello el acta de bautizo de mi abuelo paterno, que indica
mi siguiente ascendencia: abuelos, don Ignacio Burgoa Lagos y doña Emilia
Chavero; bisabuelos, don Mariano Burgoa y doña Josefa Lagos y tatarabuelos,
don José Burgoa y doña Micaela Velasco.
Posiblemente
haya algún parentesco entre mis mencionados ascendientes y Fray de Burgoa de la Orden de
Predicadores, Comisario del Santo Oficio, y autor del conocido libro
publicado en 1674 y cuyo extensísimo título es el siguiente: "Geográfica
Descripción de la Parte Septentrional,
del Polo Ártico de la América,
y nueva Iglesia de las Indias Occidentales, y Sito Astronómico de esta
Provincia de Predicadores de Antequera Valle de Oaxaca: En Diez y Siete
Grados del Trópico de Cáncer: Debaxo de los Aspetos, y Radiaciones de
Planetas Morales, que la Fundaron
con Virtudes Celestes, Influyéndola en Santidad, y Doctrina". Tal
posibilidad deriva del común apellido "Burgoa", vizcaíno, cuyo
escudo data del año de 1222.
Mi tatarabuelo paterno don José Burgoa
Sobre don José
Burgoa creo pertinente hacer la siguiente referencia: fue designado por
Fernando VII, quien no ocupa un lugar muy destacado y positivo en la historia
de España y de México, subteniente de infantería en el Regimiento de la Corona
de la Nueva España,
acto que acaeció en el mes de octubre de 1818, habiendo sido refrendado por
el entonces penúltimo virrey, don Juan Ruiz de Apodaca, "Conde del
Venadito", y de quien podría yo hablar mucho pero me abstengo de hacerlo
para no salirme del cauce de esta autobiografía.
Mis tatarabuelos
paternos eran, en consecuencia, españoles navarros, habiéndose instalado en
las postrimerías de la Colonia
en nuestro país y formado el linaje fundador de mi familia, integrada por
mexicanos criollos en una descendencia consanguínea directa.
Don José Burgoa militó a las órdenes de don Agustín de Iturbide y sirvió en
el Ejército Trigarante que, con su entrada en la ciudad capital, consumó la Independencia
de México el 27 de septiembre de 1821, al triunfo del famoso Plan de Iguala
el 24 de febrero de ese mismo año.
Debo decir, con cierto humorismo de mi parte, que mi tatarabuelo José Burgoa
tuvo la dicha visual de contemplar con sus propios ojos la esplendente
belleza de doña María Ignacia Rodríguez de Velasco de Villar Villamil, la
famosa "Güera Rodríguez", cuando recibió en el balcón de su
residencia el homenaje de don Agustín, con quien la ligaban nexos de
apasionado amor. Me he imaginado a mi ascendiente quedar embelesado ante tan
hermosa dama, envidiando, posiblemente, a su jefe por la fortuna de profesar
su cariño. Yo, su tataranieto, lo confieso, me siento enamorado de tan
célebre y famosa "Güera", es decir, de lo que queda físicamente de
ella, que no es nada (pulvis es et in pulvis reverteris). Mi "amor"
por ella se renueva cada vez que releo la amenísima obra de don Artemio de
Valle Arizpe que lleva su nombre.
Ignoro el destino de don José Burgoa,
así como la fecha de su muerte, pues no he conseguido ni descubierto ningún
dato que despeje tal misterio. Lo único que sé a ciencia cierta es que su
hijo, mi bisabuelo paterno, don Mariano Burgoa, se dedicó al culto de Hermes
o Mercurio, es decir, a la actividad de comerciante, en cuyo ejercicio hizo
una regular fortuna que heredó su único hijo, mi abuelo, don Ignacio Burgoa
Lagos. Desconozco igualmente el año en que falleció mi citado bisabuelo,
quien en esta breve genealogía, es el único de mis ascendientes que se dedicó
al comercio, sin que por fortuna haya yo heredado la vocación por esta
actividad económica que reduce considerablemente el destino trascendental del
hombre.
Mi madre, doña Eva Orihuela viuda de Burgoa y su
prosapia
Toca ahora su turno a mi señora madre, doña Eva Orihuela viuda de Burgoa. Su
padre, mi abuelo materno, don Manuel Orihuela y Fernández Gual del Muro no
abrazó ninguna profesión. Durante su luenga vida, que abarcó ochenta y cuatro
años, desempeñó diversas y disímiles actividades. A él sí lo traté con mucha
frecuencia, pues falleció en el mes de marzo de 1939 cuando yo contaba
veintiún años de edad y cursaba el quinto año de la carrera de abogado en la Escuela Nacional
de Jurisprudencia. Sostenía muchas polémicas de altura con él, pues era masón
del grado 33 y yo ideológicamente estructurado con la filosofía aristotélico-tomista
que influenció notablemente mi mentalidad desde que cursaba el bachillerato
en el Colegio Francés Morelos de los Hermanos Maristas, ideología que
conservo hasta la actualidad y que me ha sido de gran trascendencia en mis
modestas
actividades investigatorias, docentes y profesionales.
En una ocasión mi abuelo me invitó para que lo acompañara a una
"tenida" masónica en la Gran Logia
"Valle de México", que estaba ubicada, si mal no recuerdo, en la
calle de Donceles. Su interés estribaba en convencerme para que ingresara yo
a la masonería. Asistí a una curiosa ceremonia en unión de otros jóvenes como
yo que teníamos la consigna de permanecer atentos a su desarrollo envueltos
en una especie de silencio sepulcral. El curioso acto ceremonial no sólo no
me satisfizo, sino que provocó mi hilaridad que discretamente y con respeto
comuniqué a mi abuelo, diciéndole más o menos lo siguiente:-"Entre estas
tenidas masónicas y las ceremonias rituales de la liturgia católica, prefiero
éstas."
La reacción de mi abuelo fue muy airada y en su rostro, que era agraciado y
en el cual lucía una espera barba a la usanza de los caballeros españoles, se
reflejó un profundo disgusto, que lo mantuvo alejado de mi durante varios
meses. Para congraciarme con él y volver a tener las delicias de su amena
charla, le fui a pedir perdón por mis opiniones sobre la masonería y él, como
buen masón, me lo otorgó, aunque nunca me convenció de su modo de pensar.
Tanto mi abuelo como mi madre me platicaron circunstancias y hechos muy
curiosos y significativos que no quiero dejar de relatar en relación a mi
ascendencia materna. Durante las Guerras Carlistas en España, al finalizar la
primera mitad del siglo XIX, que implicaron una verdadera revolución en
contra de la reina Isabel II, hija de Fernando VII, y a la que los
revolucionarios trataron de aplicar la famosa Ley Sálica, uno de sus jefes
fue nada menos mi tatarabuelo, de cuna valenciana. Esta ley se originó en el
Reino de los Francos o Salios y entre sus prescripciones de Derecho Público
figuraba la que prohibía a las mujeres acceder al trono en forma definitiva,
pudiendo sólo ser reinas regentes, consortes o viudas. Tal prohibición se
decretó en España por el primer rey borbón Felipe V, nieto de Luis XIV,
habiendo sido abolida por Carlos IV y nuevamente puesta en vigor por Fernando
VII, quien, casi in lecto mortis, con la veleidad que lo caracterizaba, la
declaró insubsistente. El trono español fue disputado a Isabel por su tío
Carlos María Isidro, provocándose la guerra civil entre los isabelinos y los
carlistas, quienes fueron duramente perseguidos por el gobierno de Isabel II.
Se fulminaron contra ellos diversos decretos condenándolos a sufrir graves
sanciones, entre ellas la pérdida de la libertad y hasta de la vida.
Como mi tatarabuelo
tenía vínculos de amistad, por origen común, con don Manuel J. Orihuela,
quien después fue mi bisabuelo, solicitó a éste que tratase de obtener del
gobierno de la República Mexicana
una especie de autorización para que viniese a nuestro país a radicarse
definitivamente con su esposa, mi tatarabuela, y con su bellísima hija, que
después fue mi bisabuela, y que entonces apenas contaba con catorce o quince
años de edad. Sin embargo, su belleza rutilante se veía un tanto cuanto
menguada por su inadecuado apelativo, pues sus progenitores tuvieron la mala
ocurrencia de bautizarla con el nombre de Jovita.
Llegados a México mi tatarabuelo y mi tatarabuela maternos, se instalaron
convenientemente en nuestra capital y don Manuel J. Orihuela, que era Notario
Público, de desahogada posición económica y además soltero, se prendó de la
muchacha, la solicitó en matrimonio y la convirtió en su esposa con una
diferencia de edad más o menos de treinta años, según mi madre me contaba. De
este matrimonio nacieron mi abuelo don Manuel Orihuela y mis tíos abuelos,
Ciro y Francisco y, si mal no recuerdo, una joven de nombre María, quien
murió en plena juventud.
Como notario público mi bisabuelo Manuel J. Orihuela formalizó el testamento
que otorgó doña Leona Vicario, heroína nacional, a favor de su esposo don
Andrés Quintana Roo, y de sus hijas Genoveva y María Dolores, con fecha 30 de
marzo de 1839. No quisiera dejar inadvertido un acontecimiento muy curioso en
que fue protagonista mi citado bisabuelo. Cuando don Antonio López de Santa
Anna se retiró para descansar y reponerse de una "grave enfermedad"
de la presidencia de la República,
previa autorización del Congreso General, se hizo cargo de tal alto puesto el
Vice-presidente don Valentín Gómez Farías. Éste, como bien es sabido,
expidió, allá por 1833 o 34, diversos decretos, unos plausibles, como los
relativos a la abolición de la coacción civil para el pago de diezmos y
primicias a la Iglesia
y para el
mantenimiento de los votos monásticos, y otros francamente negativos, como
fueron el que suprimió a la insigne institución de cultura de la Nueva España,
que fue la Real y
Pontificia Universidad de México, y otro que ordenó la expulsión de nuestro
país de varios españoles, entre quienes se encontraba mi multicitado bisabuelo
materno. Este último decreto fue bautizado por el pueblo con el mote
despectivo y hasta cómico de "La Ley del
Caso", porque en su texto, además de ordenar dicha expulsión, sin
expresión de ningún motivo, también se determinó deportar a toda persona que
estuviese en el "mismo caso", sin haberse especificado de qué caso
se trataba. Los afectados por tan curioso decreto expulsorio hicieron
"caso omiso" de la "Ley del Caso" y no abandonaron el
territorio nacional.
De haberlo acatado mi bisabuelo, yo no hubiese nacido en tierra mexicana a la
que tanto amo, en la que he vivido por casi siete décadas y que cubrirá,
llegado el fatal momento, o sea, el hecho necesarísimo de la muerte, mi
perecedero cuerpo, pues desde ahora y a guisa de disposición testamentaria,
manifiesto mi aversión por la cremación.
Por otro lado, debe decir que mi madre era sobrina nieta del General don
Mariano Arista, quien fue honrado Presidente de la República
de 1850 a 1852 y al que la historia conoce como el "Cuervo Blanco"
por su singular honestidad en el manejo de los asuntos público, aunque con
anterioridad haya sufrido varios descalabros como militar en las famosas
Guerras de Tejas bajo el mando de Santa Anna. Don Mariano, nacido en San Luis
Potosí el año de 1802, renunció a la presidencia al comenzar el año de 1853
por no haber logrado deshacer el nudo gordiano de los intereses corruptos de
la época y se trasladó a España, país de sus inmediatos ascendientes. Murió
en 1855 a bordo del vapor inglés "Tagus". Su cuerpo fue sepultado
en Lisboa y su corazón traído a México. Por Decreto de 26 de enero de 1856 el
presidente Ignacio Comonfort lo declaró benemérito de la Patria.
Mi parentesco con tan distinguido personaje
deriva de que mi abuela materna era su sobrina, doña Isabel Arista, segunda
esposa de mi abuelo Manuel Orihuela, quien, por otra parte, me narró el
siguiente sucedido. En sus años de juventud, mi abuelo, en compañía de un
amigo contemporáneo suyo, salían una noche del Teatro Abreu, inaugurado en
1875, donde, según me contó, habían ido a deleitarse con la maravillosa voz
de nuestra cantante de ópera Ángela Peralta "El Ruiseñor Mexicano"
quien, entre paréntesis, era bastante fea. Les causó sorpresa a los dos
amigos ver cerca de la puerta del teatro alrededor de las diez de la noche, a
una mujer vestida totalmente de blanco que caminaba con paso veloz. Dicha
sorpresa se convirtió en curiosidad y mi abuelo y su compañero trataron de
darle alcance, casi
corriendo, por las calles que actualmente se llaman de Bolívar, 5 de Mayo y
Avenida Hidalgo.
En aquella
época, o sea, durante los primeros lustros de la segunda mitad del siglo XIX,
era insólito ver una mujer sola deambulando por las rúas citadinas, lo que
exacerbó la inquietud de los dos amigos por conocer la identidad de la dama.
No lograron darle alcance, pero sí advirtieron que dicha mujer penetró en el
Panteón de San Fernando y que se perdió entre las tumbas. Mi abuelo y su
acompañante fueron presas del pánico, recordando la leyenda de la Llorona,
al suponer que ésta se les había desde la salida del Teatro Arbeu. Tal vez
este hecho carezca evidentemente de importancia y trascendencia; pero si lo
consigno aquí es con el objeto de recordar la ingenuidad y la credulidad que
prevalecía en la sociedad mexicana de aquella época.
Seguramente, en la actualidad ya nadie creé en la supuesta existencia de la Llorona
y nadie se extraña tampoco de que no solo en la noche, sino hasta en la
madrugada, transiten por las calles de México muchas mujeres solas. Huelga el
comentario.
Deseo ahora hacer una referencia a mi madre, quien durante toda mi vida
adulta siempre fue mi guía y mi consejera hasta su fallecimiento que
aconteció el 25 de septiembre de 1975. Era una mujer alta, de complexión
delgada, de tez blanca apiñonada y de cabellera fina, tersa y ensortijada.
Cuando murió a la edad de ochenta y tres años, apenas peinaba canas. Era
sumamente enérgica, de penetrante inteligencia natural y de extraordinaria
intuición, que es una de las virtudes maternales. Dado su carácter fuerte era
muy poco cariñosa. Nunca a ninguno de sus hijos ni a mi padre prodigaba
caricias ni melosidades, propias de los temperamentos débiles generalmente.
Como ya he dicho, fue la segunda esposa de mi progenitor quien era veintidós
o veinticuatro años mayor que ella. Enviudó relativamente joven cuando
contaba alrededor de cuarenta y dos años de edad. Yo había cumplido a la
muerte de mi padre catorce años y me encontraba cursando el tercer año de
secundaria en el Colegio Alemán.
El fallecimiento inesperado y casi
súbito de mi padre me llenó de profunda tristeza y después del sepelio, que
se llevó a cabo el 30 de junio de 1932, mi madre me dijo a solas las
siguientes palabras:
-"Muchacho, ya sabes lo que tu padre sufrió con los hijos varones de su
primer matrimonio. De ellos no logró hacer ningún hombre de bien. Tú tienes
la obligación de procurar que el apellido `Burgoa´ no se olvide, de
perpetuarlo y de enaltecerlo. Si lo logras habrás rendido el más grande de
los tributos a tu padre y a mí me harías profundamente feliz."
Estas palabras maternas no sólo no las olvidé, sino que su profundo sentido
ha sido y es la guía permanente de mi vida. Me dediqué al estudio con mucho
más intensidad que como lo había hecho anteriormente a la muerte de mi padre,
pues comprendí, desde los catorce años de edad, que Dios me había puesto en
este mundo para entregarme a tal actividad.
Mis relaciones con mi padre
Debo decir, en relación con los hechos que acabo de relatar y obviando
algunos acontecimientos importantes de mi niñez que después narraré, que en
mi adolescencia me vinculé estrechamente con mi padre. Lo admiraba
profundamente por su carácter firme aunque bondadoso, amable y comunicativo.
Yo sentía el amor que me profesó y el temor de que pudiera yo no ser alguien
en la vida. Con mucha frecuencia, semanalmente lo visitaba en su despacho
después de terminadas mis labores escolares, generalmente los sábados al
medio día. Con gran respeto contemplaba yo sus libros entre los que
descollaban las obras de Baudry Lacantinerie, Ripert, Planiol, Laurent y
otros que son clásicos para el estudio del Derecho y fuente de permanente
consulta.
Como es de suponerse, fui el heredero de ellos y los conservo en la
biblioteca, que es mi orgullo. Mi curiosidad intelectual me llevó a hojear
algunos volúmenes tomados al azar; pero como están escritos en francés,
idioma que aún no aprendía, no entendía yo nada absolutamente de su
contenido. Esta circunstancia me orilló a inscribirme en la Alianza Francesa
para complementar el aprendizaje de tan bello idioma que inicié en el tercer
año de secundaria del Colegio Alemán, como lo establecía el programa
correspondiente.
Tenía mi padre dos secretarias llamadas Sofía Zamorátegui y Adela cuyo
apellido no recuerdo. La primera de ellas fue la que sirvió en su Bufete hasta
el fallecimiento de mi progenitor y desde muchos años atrás. Me tenía
especial cariño y mucho tiempo después me lo ratificó, siendo ya una anciana,
cuando tuve el gusto de reencontrarla por conducto de don Carlos Vergara,
quien fue ahijado de bautizo de mi padre. Doña Sofía murió hace
aproximadamente dos o tres años anteriores a 1987.
Solía yo
conversar con mi progenitor sobre distintos tópicos. Le hacía muchas
preguntas en relación con la profesión de abogado y me informaba someramente
de sus principales aspectos, advirtiendo él con positivo gusto, que traslucía
en su sonrosado semblante, mi vocación por dedicarme a su misma profesión. Me
ayudaba en las composiciones literarias que como tarea nos encargaban en el
colegio, principalmente las de carácter histórico y de educación cívica.
Alguna vez me dictó una de ellas sobre la influencia del maquinismo en las
condiciones sociales y económicas de los trabajadores. Huelga decir que con
dicha composición obtuve el primer premio, circunstancia que comuniqué a mi
padre, habiéndole dicho que había yo hecho caravanas con sombrero ajeno. Aún
conservo como una reliquia el dictado referido.
Después de retirarnos de su despacho (el cuarto que yo recuerdo) ubicado en
el edificio número cuarenta y cinco de las calles de Palma, solía llevarme a
tomar saludables abluciones en los conocidos baños "El Harem" o
"San Agustín", ubicados respectivamente en las calles de Bolívar y
en las de República del Salvador. Después, con bastante apetito, me invitaba
a comer a diferentes restaurantes de postín de la época, como el Giacomini,
que se encontraba instalado en el vestíbulo del famoso edificio Borja, hoy
Pasaje del mismo nombre, el Café de Tacuba, el restaurante Roma, propiedad de
un señor italiano llamado Agapito Croce.
|